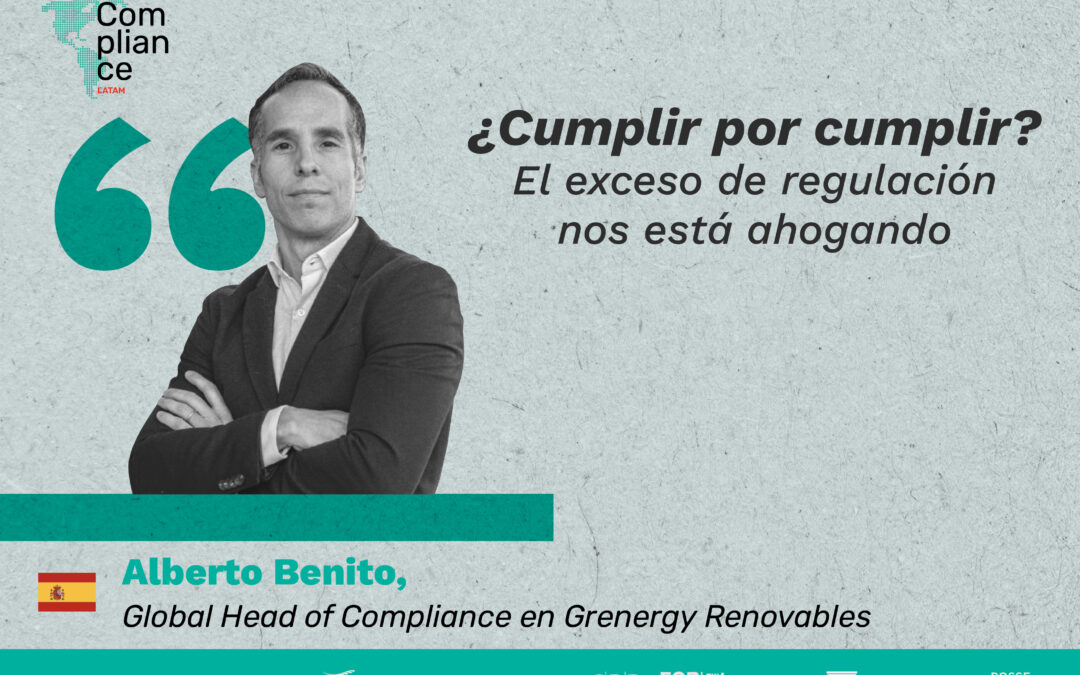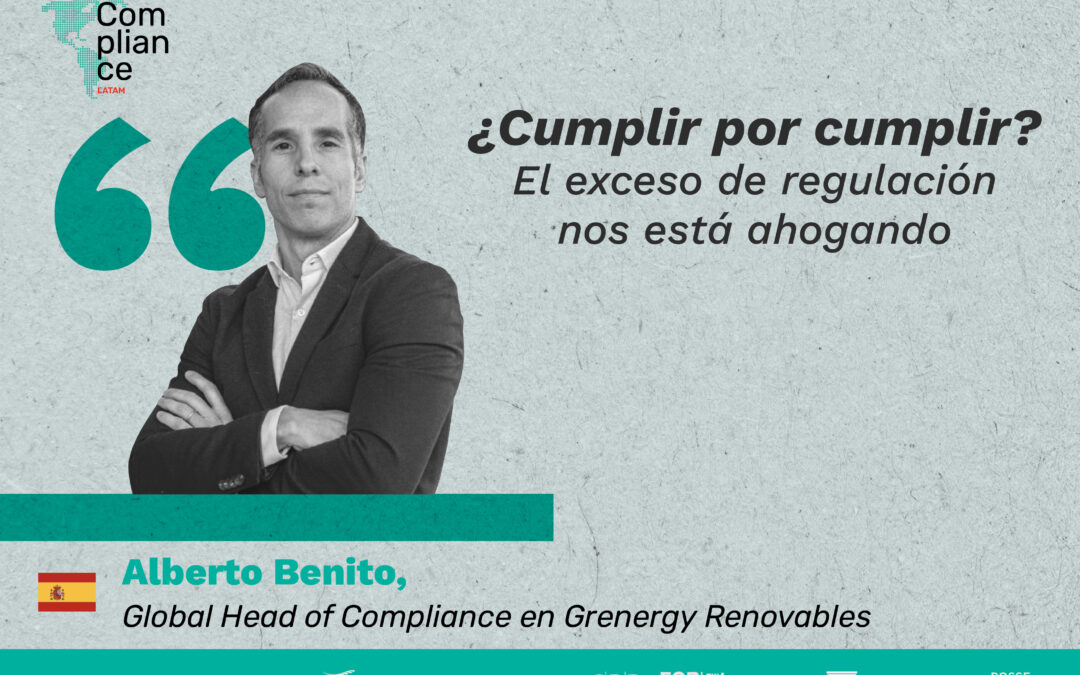
29-10-2025 | Bartolome & Briones, Noticias
Vivimos en una era donde la regulación crece de forma exponencial. Cada año surgen nuevas normas, controles y requisitos que, lejos de aportar claridad, convierten el día a día del Compliance Officer en una carrera de obstáculos burocráticos.
En 2024 se publicaron en España un total de 1.298.086 páginas de normas en los boletines oficiales, unas 894 normas (Reales decretos, leyes, ordenes ministeriales o normas autonómicas u otras disposiciones de menor rango).
Esto significa que:
- Para estar al día, una persona debería leer unas 3.557 páginas diarias.
- El volumen total de páginas publicadas equivaldría a imprimir 811 Biblias o apilar hojas hasta la altura de un edificio de 40 plantas.
- El peso estimado de toda esa normativa sería similar al de 13 vacas.
Esta cuestión refleja una preocupación creciente en el sector: ¿Nos van a dejar crear valor para la sociedad o vamos a simplemente marcar casillas para evitar sanciones?
El compliance nació para crear valor: anticipar riesgos, fomentar la ética y ayudar a la empresa a ser mejor. Sin embargo, la sobreabundancia normativa ha transformado esta función en un ejercicio de supervivencia administrativa. El foco ya no está en prevenir ni en mejorar procesos, sino en demostrar, a toda costa, que se cumple la ley.
Esta dinámica genera varios problemas:
- Desgaste profesional: El Compliance Officer dedica más tiempo a justificar procedimientos que a analizar riesgos reales. Las horas invertidas en rellenar formularios, archivar evidencias y preparar informes para auditorías superan con creces el tiempo dedicado a la reflexión estratégica o a la formación de equipos.
- Pérdida de propósito: La función deja de ser estratégica y se convierte en un mero trámite. El cumplimiento se convierte en un fin en sí mismo, y no en un medio para construir una cultura.
- Desmotivación: Los equipos sienten que su trabajo no aporta valor tangible, sino que solo sirve para “cubrirse las espaldas”. La creatividad y la iniciativa se ven penalizadas por el temor a incumplir alguna norma menor, lo que genera frustración y apatía.
El resultado es una organización menos ágil, menos innovadora y más temerosa de equivocarse. El miedo a la sanción sustituye a la cultura de integridad. Y lo peor: se pierde la oportunidad de que el compliance sea un aliado del negocio, capaz de anticipar tendencias y aportar soluciones creativas. En lugar de ser vistos como socios estratégicos, los responsables de cumplimiento pasan a ser percibidos como “guardianes del no”, cuya principal función es poner trabas y advertir de riesgos, en vez de facilitar el crecimiento responsable.
Además, el exceso de regulación genera un efecto perverso: la proliferación de controles y procedimientos puede llevar a una falsa sensación de seguridad. Cumplir con todos los requisitos formales no garantiza que la organización actúe de manera ética ni que esté realmente protegida frente a los riesgos más relevantes. De hecho, la saturación normativa puede desviar la atención de los verdaderos problemas y fomentar una cultura de “cumplimiento mínimo”, donde lo importante es no ser sancionado, no hacer lo correcto.
Propuesta de cambio
Es imprescindible recuperar el sentido común. Para ello, propongo dos líneas de acción:
- Simplificación normativa: Abogar por marcos regulatorios más claros, coherentes y que defiendan la libertad empresarial, evitando la acumulación de normas redundantes o contradictorias.
- Enfoque en riesgos reales: Priorizar los recursos y esfuerzos en los riesgos que realmente pueden afectar a la sociedad.
Es hora de repensar nuestro modelo de organización social. Cumplir la ley es irrenunciable, pero no puede ser el único objetivo. Necesitamos menos normas y más criterio; menos papeles y más cultura; menos miedo y más valor. Si no cambiamos el enfoque, el compliance dejará de ser motor de confianza para convertirse en un simple notario de la burocracia.
Necesitamos Compliance Officers cuya función sea la de crear valor, y no la de cumplir con los infinitos caprichos del aparato regulador.
Alberto Benito, Global Head of Compliance en Grenergy Renovables

17-10-2025 | Bartolome & Briones, Noticias
1.¿Cómo comenzó tu carrera en el área de compliance? ¿Hay algún hito que te gustaría destacar?
Empecé mi carrera profesional en el área de forensic de una BIG4, principalmente llevando a cabo investigaciones internas corporativas para clientes nacionales y multinacionales, y asistiendo a clientes y despachos en distintos tipos de procedimientos mediante la elaboración de informes periciales. Los cambios regulatorios que se produjeron en España a principios de la década pasada, similares a los que hoy están ocurriendo en varios países de Latinoamérica, impulsaron de forma natural el asesoramiento a nuestros clientes en el diseño, desarrollo, e implementación de modelos de cumplimiento normativo, especialmente, en materia penal.
Un hito clave fue la primera imputación penal de una empresa cotizada en España, que marcó un antes y un después. Ese momento aceleró la profesionalización de la función y consolidó la cultura de cumplimiento como un pilar estratégico en las organizaciones. El compliance dejó de ser un “nice to have” para convertirse en un “must have”.
2.¿Qué retos enfrentaste al asumir el rol de Chief Compliance Officer en una empresa como Zelestra y cómo los abordaste?
Uno de los principales retos fue integrar la función de compliance en una organización en fuerte crecimiento, con presencia en múltiples geografías y culturas. Ha sido clave entender bien el negocio, construir relaciones de confianza con las distintas áreas y posicionar compliance como un facilitador, no como un obstáculo.
El tone at the top ha resultado fundamental para legitimar la función y consolidar su impacto en la organización.
3.En tu opinión, ¿Qué elementos consideras fundamentales para construir una cultura de cumplimiento efectiva dentro de una organización?
Desde mi punto de vista el liderazgo visible y coherente es el punto de partida. La cultura de cumplimiento se construye desde el ejemplo y ese ejemplo debe de venir de la dirección: se debe actuar con transparencia en todo el proceso de la toma de decisiones, con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y con un compromiso real desde la alta dirección.
Asimismo, es clave la involucración y colaboración de todas las áreas. Para que el cumplimiento sea parte del día a día de los empleados, estos deben entender los beneficios del compliance y el “por qué” detrás de las normas. Por eso, la formación adaptada a cada realidad y contexto es esencial para generar ese compromiso.
4.¿Qué desafíos específicos presenta el cumplimiento normativo en el sector de las energías renovables?
Considero que el sector de las energías renovables presenta desafíos únicos en materia de cumplimiento, especialmente en entornos con marcos regulatorios en evolución.
Un reciente estudio agrupa los riesgos de este sector en tres grandes categorías: la inseguridad jurídica (falta de normas y marcos legales claros, lagunas en los procesos de permisos y licencias, procesos de licitaciones y adjudicaciones no completamente transparentes); una participación comunitaria deficiente (por ejemplo, en los procesos de consulta y de adquisición de tierras), y ciertos riesgos en el desarrollo y ejecución de proyectos (tales como posible corrupción, conflictos de interés, o tratos preferenciales).
Además, a medida que la inversión se desplaza hacia países con menor madurez regulatoria, estos riesgos se amplifican, lo que exige una función de compliance proactiva, con enfoque en la prevención, la transparencia y el diálogo con todos los grupos de interés.
5. ¿Cuál es el rol del Compliance Officer en asegurar que las prácticas relacionadas con la sostenibilidad sean reales y no solo una estrategia de marketing o greenwashing?
La creciente complejidad del entorno empresarial y social ha convertido la integración de las prácticas de sostenibilidad y cumplimiento en un elemento clave para el éxito de las organizaciones.
El rol del Compliance Officer en este contexto depende del grado de madurez y estructura de la organización. Idealmente el Compliance Officer debe actuar como integrador entre las áreas de sostenibilidad, operaciones, legal y reputación corporativa, y como catalizador de una cultura empresarial basada en la transparencia y la rendición de cuentas.
Esto implica, entre otras cosas, asegurarse de que los compromisos ESG estén respaldados por: políticas claras y alineadas con la normativa vigente; controles internos que aseguren la trazabilidad de las acciones; indicadores medibles y datos verificables; y procesos de reporte que reflejen fielmente la realidad operativa.
En sectores como el energético, donde los riesgos de greenwashing pueden ser especialmente sensibles, se debe intervenir desde etapas tempranas del proyecto, asegurando que los compromisos asumidos se cumplan y que la comunicación externa esté alineada con la ejecución real.
6.¿Qué riesgos regulatorios consideras más relevantes hoy en día para las empresas que operan en el sector de energías renovables?
Destacaría los siguientes riesgos regulatorios: en primer lugar, la inestabilidad normativa, que incluye tanto los cambios frecuentes en marcos legales como la complejidad de los procesos de permisos y licencias. Muy relacionado con este riesgo está la falta de armonización internacional, que dificulta la expansión global de las empresas del sector, obligándolas a adaptarse a entornos normativos diversos, lo que incrementa la carga de cumplimiento y los riesgos legales.
También es relevante el riesgo asociado a la infraestructura eléctrica, que puede generar cuellos de botella operativos y regulatorios, afectando a la integración efectiva de energías renovables.
A estos riesgos se suman otros emergentes, como la irrupción de nuevas tecnologías, que plantean desafíos regulatorios; y los riesgos derivados de la debida diligencia ambiental y social, cada vez más exigidos por normativas internacionales y expectativas de los stakeholders.
7.¿Cuál es el mayor reto en cuanto a compliance al trabajar con proyectos de hidrógeno verde, considerando que es una materia relativamente nueva y con regulación todavía en desarrollo?
Creo, que, en este caso, está claro que el principal reto desde un punto de vista de compliance es la incertidumbre regulatoria. Al tratarse de una tecnología emergente, muchas jurisdicciones aún no han definido marcos normativos claros. Esto obliga a las empresas a operar en un entorno de alta ambigüedad legal.
En este contexto, el área de compliance debe anticiparse a futuras exigencias, adoptando estándares voluntarios y buenas prácticas internacionales como referencia. Desde compliance, debemos trabajar estrechamente con las áreas técnicas, y legales, para identificar riesgos, establecer controles preventivos, y asegurar que los proyectos se desarrollen con criterios de integridad.
8.El sector energético suele involucrar múltiples socios y subcontratistas, ¿Cómo garantiza Zelestra que toda su cadena de valor cumpla con los estándares éticos y legales establecidos?
En Zelestra seguimos en proceso de mejora, si bien es cierto que en los últimos años hemos avanzado significativamente en la gestión de nuestra cadena de valor.
Tras identificar nuestros principales riesgos – estratégicos, operativos, financieros, medioambientales, de cumplimiento y de derechos humanos-, integramos la debida diligencia de terceros en nuestros sistemas de gestión y políticas corporativas.
A partir de ahí, procedimos a identificar, analizar y evaluar a nuestros terceros en función del riesgo. Para ello: (i) segmentamos las categorías de terceros con los que nos relacionamos (clientes, agentes, colaboradores, proveedores, subcontratistas, etc.); (ii) analizamos la naturaleza de cada relación comercial, incluyendo tipo de servicio, ubicación geográfica, materialidad financiera y ámbito operativo; y (iii) clasificamos a los terceros según el nivel de riesgo que podrían representar.
En función de esta clasificación, aplicamos medidas de debida diligencia proporcionales a su criticidad, apoyándonos en plataformas especializadas. Estas medidas incluyen: (i) controles de identificación durante el proceso de onboarding; (ii) medidas básicas en la fase de negociación y contractual; y (iii) medidas reforzadas a lo largo de la relación comercial, como el seguimiento continuo y evaluaciones periódicas.
La transparencia y la colaboración son esenciales para extender la cultura de cumplimiento más allá de los límites de la empresa, fortaleciendo así la integridad de toda nuestra cadena de valor.
Almudena Ruiz-Ruescas, Chief Compliance Officer en Zelestra España

09-06-2025 | Bartolome & Briones
El pasado 08 de octubre de 2024 el Consejo Europeo de Protección de Datos (“CEPD”) publicó unas directrices sobre el tratamiento de datos personales basado en el interés legítimo (“Directrices”).
Las Directrices examinan los criterios establecidos en el artículo 6.1.(f) del Reglamento General de Protección de Datos (“RGPD”) que los responsables del tratamiento deben cumplir para tratar datos personales cuando dicho tratamiento sea “necesario para los fines de los intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o por un tercero”.
El artículo 6.1.(f) del RGPD es una de las seis bases legales previstas para el tratamiento legítimo de datos personales.
Por tanto, el interés legítimo no debe considerarse como una última opción para situaciones excepcionales o imprevistas en las que no aplican otras bases legales (p. ej., el consentimiento), ni seleccionarse automáticamente ni ampliarse su uso de forma indebida bajo la idea de que es menos restrictivo que otras bases legales por fundamentarse en una decisión unilateral del responsable del tratamiento.
En este sentido, el CEPD indica que para que el tratamiento de datos personales se base en el artículo 6.1.(f) del RGPD, deben cumplirse tres condiciones acumulativas:
i. La existencia de un interés legítimo por parte del responsable del tratamiento o de un tercero.
ii. La necesidad de tratar datos personales para los fines de dicho interés legítimo.
iii. Los intereses, derechos fundamentales o libertades de los interesados no prevalezcan sobre los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero.
Para determinar si un tratamiento de datos personales puede basarse en el artículo 6.1.(f) del RGPD, los responsables del tratamiento deben realizar una evaluación detallada y documentar si se cumplen las tres condiciones acumulativas anteriormente indicadas. La evaluación debe completarse antes de llevar a cabo las operaciones de tratamiento correspondientes.
I. Existencia
No todos los intereses del responsable del tratamiento o de un tercero pueden considerarse legítimos. Solo pueden invocarse como base legal aquellos intereses que sean legales, claramente definidos y actuales.
Además, es obligación del responsable del tratamiento informar al interesado sobre los intereses legítimos que motivan dicho tratamiento.
II. Necesidad
Debe evaluarse si el interés legítimo no puede lograrse de manera razonable y efectiva a través de medios alternativos que sean menos restrictivos para los derechos y libertades fundamentales de los interesados, teniendo en cuenta también el principio de minimización de datos personales establecido en el artículo 5.1 del RGPD.
En consecuencia, si existen otros medios menos restrictivos, el tratamiento no puede basarse en el artículo 6.1.(f).
III. Prevalencia
Los intereses, derechos fundamentales o libertades del interesado no deben prevalecer sobre los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero (relacionado con el responsable del tratamiento), lo cual implica encontrar un equilibrio entre los derechos e intereses en conflicto que depende principalmente de las circunstancias específicas del tratamiento en cuestión.
El tratamiento solo será posible si el resultado de este análisis muestra que los intereses legítimos del responsable del tratamiento o de un tercero no son anulados por los derechos y libertades del interesado.
Conclusiones
i. Cuando se pretenda basar el tratamiento en el interés legítimo, el responsable del tratamiento debe realizar una evaluación adecuada en virtud del artículo 6.1.(f) del RGPD.
ii. La evaluación para determinar la idoneidad del tratamiento basado en el interés legítimo no es una tarea sencilla, dado que exige una consideración detallada de una serie de factores que permitan realizar una ponderación entre los derechos de los interesados y el interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero.
iii. Entre los factores a tener en cuenta se encuentran:
- la naturaleza y el origen del interés legítimo,
- el impacto del tratamiento sobre los derechos y libertades des fundamentales del interesado,
- las expectativas razonables del interesado respecto al tratamiento, y
- la existencia de garantías adicionales que puedan limitar impactos indebidos en los derechos de los interesados.
iv. Las Directrices ofrecen una orientación sobre cómo llevar a cabo una evaluación que permita a los responsables del tratamiento basar el tratamiento en el interés legítimo, incluyendo ejemplos en contextos específicos (p. ej., la prevención del fraude o el marketing).
v. Las Directrices explican la relación entre el artículo 6.1.(f) del RGPD y diversos derechos de los interesados recogidos en el reglamento.
vi. Finalmente, es importante mencionar que las Directrices han pasado por un proceso de consulta pública, permitiendo a las partes interesadas presentar sus opiniones o comentarios hasta el pasado 20 de noviembre de 2024 y, por tanto, aún pueden ser modificadas.

09-06-2025 | Bartolome & Briones, Noticias
n la actualidad, los criterios ESG (Environmental, Social, Governance) se han convertido en el epicentro de una revolución en la forma de financiar proyectos. Este enfoque, que integra factores ambientales, sociales y de gobernanza en la evaluación de inversiones, ha cambiado las reglas del juego en el panorama financiero global. Lo que comenzó como una serie de consideraciones éticas se ha transformado en una herramienta estratégica para garantizar la viabilidad, resiliencia y competitividad de las empresas en el largo plazo.
Formalizados en 2004 por el informe “Who Cares Wins” de la ONU, los criterios ESG representan un cambio de paradigma en la gestión de riesgos y oportunidades. Estos principios responden a la creciente demanda de sostenibilidad por parte de consumidores, inversores y reguladores, quienes exigen a las empresas un compromiso real con el medio ambiente, las comunidades y una gobernanza corporativa transparente. La adopción de estos criterios no solo tiene implicaciones éticas, sino que también está vinculada a mejoras en la rentabilidad, reducción de costes y acceso a recursos financieros en condiciones más favorables.
I. Transformación del acceso a la financiación bajo criterios ESG
La financiación empresarial está atravesando una transformación sin precedentes gracias a la integración de los criterios ESG. Instituciones financieras y organismos regulatorios han reconocido que los proyectos alineados con estos principios presentan menores riesgos y mayor capacidad de adaptación a los desafíos globales. En Europa, normativas como el Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 y la SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) establecen estándares claros para garantizar que las inversiones contribuyan a objetivos de sostenibilidad.
La implementación de estas regulaciones ha llevado a un aumento exponencial en la emisión de instrumentos financieros vinculados a la sostenibilidad. Los bonos verdes, por ejemplo, son una de las herramientas más destacadas en este ámbito. Estos instrumentos están destinados exclusivamente a financiar proyectos con beneficios ambientales, como energías renovables, eficiencia energética y conservación de recursos naturales. Según la Climate Bonds Initiative, el mercado de bonos verdes superó el billón de dólares en 2022, consolidándose como un pilar fundamental en la transición hacia una economía baja en carbono.
Además de los bonos verdes, los préstamos vinculados a la sostenibilidad y los créditos verdes están ganando terreno como opciones viables para financiar proyectos responsables. Los préstamos vinculados a la sostenibilidad permiten ajustar las condiciones financieras, como las tasas de interés, en función del desempeño del prestatario en indicadores ESG específicos. Por su parte, los créditos verdes facilitan el acceso al capital para pequeñas y medianas empresas que buscan implementar prácticas sostenibles, superando así las barreras económicas iniciales.
Estos instrumentos no solo benefician a las empresas emisoras, sino también a los inversores, quienes ven en ellos una oportunidad para diversificar sus carteras y reducir la volatilidad en periodos de incertidumbre económica. Este cambio está impulsado, en gran parte, por la creciente preferencia de los inversores por proyectos que no solo generen retornos financieros, sino que también contribuyan al bienestar social y ambiental.
II. Impacto de los criterios ESG en la rentabilidad empresarial
Una de las preguntas más recurrentes sobre los criterios ESG es su relación con la rentabilidad. Durante años, se asumió que las iniciativas sostenibles eran incompatibles con la búsqueda de beneficios económicos. Sin embargo, investigaciones recientes han desmentido esta idea, demostrando que las empresas con altos índices ESG tienden a ser más rentables y resilientes.
Según un informe de Morgan Stanley Capital International (2023), las empresas con estándares ESG sólidos mostraron una menor volatilidad en sus acciones y un mejor desempeño ajustado al riesgo durante crisis globales, como la pandemia de COVID-19. Este comportamiento se atribuye a la capacidad de estas empresas para gestionar riesgos sistémicos, adaptarse a cambios regulatorios y mantener relaciones sólidas con sus grupos de interés.
Un análisis de Morningstar (2022) reveló que los fondos sostenibles superaron a los tradicionales en un 58% durante los últimos cinco años. Esto no solo refuerza la idea de que las inversiones ESG son rentables, sino que también destaca su capacidad para atraer a inversores institucionales que buscan mitigar riesgos y garantizar retornos estables. Además, la adopción de prácticas sostenibles, como la transición a energías renovables y la digitalización de procesos, puede reducir significativamente los costes operativos, aumentando la eficiencia y rentabilidad a largo plazo.
III. Instrumentos financieros alineados con los criterios ESG
La integración de los criterios ESG ha impulsado el desarrollo de instrumentos financieros innovadores diseñados específicamente para financiar proyectos sostenibles. Estos incluyen bonos verdes, bonos sociales, préstamos vinculados a la sostenibilidad y créditos verdes. Cada uno de estos instrumentos desempeña un papel crucial en la canalización de recursos hacia iniciativas con impacto positivo.
Los bonos sociales, por ejemplo, están diseñados para financiar proyectos que abordan problemáticas como la inclusión financiera, el acceso a servicios básicos y la construcción de infraestructura en comunidades vulnerables. Estos bonos complementan a los bonos verdes al centrarse en los aspectos sociales de los criterios ESG, ampliando así el alcance de las inversiones sostenibles.
Por otro lado, los bonos de transición están destinados a empresas de sectores intensivos en carbono que buscan reducir gradualmente su impacto ambiental. Este instrumento ha sido particularmente relevante en industrias como la energía, el transporte y la construcción, donde la transformación hacia modelos sostenibles requiere inversiones significativas.
Además, las instituciones financieras están desarrollando metodologías avanzadas para medir y reportar el impacto de los proyectos financiados bajo criterios ESG. Esto incluye el uso de métricas estandarizadas como IRIS+ (sistema de métricas desarrollado por el Global Impact Investing para estandarizar la medición y gestión del impacto social, ambiental y financiero de las inversiones) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (marco que comprende 17 objetivos principales para abordar los desafíos globales más urgentes) de la ONU, que proporcionan un marco para evaluar el impacto social y ambiental de las inversiones.
IV. Desafíos en la integración de los criterios ESG
A pesar de sus beneficios, la integración de los criterios ESG no está exenta de desafíos. Uno de los problemas más destacados es el fenómeno conocido como greenwashing. Este ocurre cuando las empresas exageran o incluso falsean sus logros en sostenibilidad, socavando la confianza de los inversores y los consumidores.
Además, la falta de estándares globales homogéneos para medir y reportar el desempeño ESG dificulta la comparación entre empresas y proyectos. Aunque iniciativas como el Impact Management Project (IMP) y la Global Reporting Initiative (GRI) han avanzado en la creación de marcos de referencia, todavía queda mucho por hacer para garantizar la transparencia y la credibilidad en este ámbito.
El coste inicial de implementar prácticas ESG también representa un obstáculo, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, los beneficios a largo plazo, como el acceso a nuevos mercados, la reducción de costes operativos y la mejora de la reputación corporativa, superan con creces estas barreras.
V. Auge de la inversión de impacto
La inversión de impacto ha surgido como una evolución de los criterios ESG, centrando su enfoque en generar beneficios sociales y ambientales medibles junto con retornos financieros competitivos. Este modelo, popularizado por la Fundación Rockefeller en 2007, busca abordar desafíos globales específicos, como el cambio climático, la desigualdad y la exclusión social.
En España, este enfoque ha crecido significativamente en los últimos años. Según el informe de SpainNAB (2022), la inversión de impacto alcanzó los 2.400 millones de euros, con un crecimiento interanual del 33%. Este fenómeno refleja un cambio en la mentalidad de los inversores hacia estrategias que priorizan tanto la rentabilidad como el propósito social.
VI. Conclusiones
Los criterios ESG y la inversión de impacto no son una moda pasajera ni una estrategia secundaria; son pilares fundamentales de una transformación económica que prioriza la sostenibilidad, la justicia social y la buena gobernanza. Su integración en la financiación de proyectos no solo responde a las crecientes demandas de consumidores, reguladores e inversores, sino que también genera ventajas competitivas significativas para las empresas que los adoptan.
La evidencia empírica muestra que las empresas y proyectos alineados con estos principios son más resilientes, menos volátiles y más rentables a largo plazo. Además, los instrumentos financieros vinculados a la sostenibilidad, como los bonos verdes y los préstamos vinculados a objetivos ESG, están facilitando la canalización de recursos hacia iniciativas que generan un impacto positivo tangible en la sociedad y el medio ambiente.
Sin embargo, para maximizar el potencial de los criterios ESG, es fundamental abordar los desafíos existentes, como el greenwashing y la falta de estándares globales homogéneos. La transparencia, la rendición de cuentas y la medición rigurosa del impacto son esenciales para consolidar la confianza en este modelo y garantizar que cumpla con sus promesas.
En última instancia, los criterios ESG representan una oportunidad única para empresas, inversores e instituciones financieras de liderar el cambio hacia un modelo económico más inclusivo, resiliente y sostenible. Aquellos que adopten estos principios no solo estarán mejor posicionados para enfrentar los retos del siglo XXI, sino que también contribuirán activamente a la construcción de un futuro más justo y próspero para las próximas generaciones.
JOSEP ENRICH, Socio en Bartolome & Briones